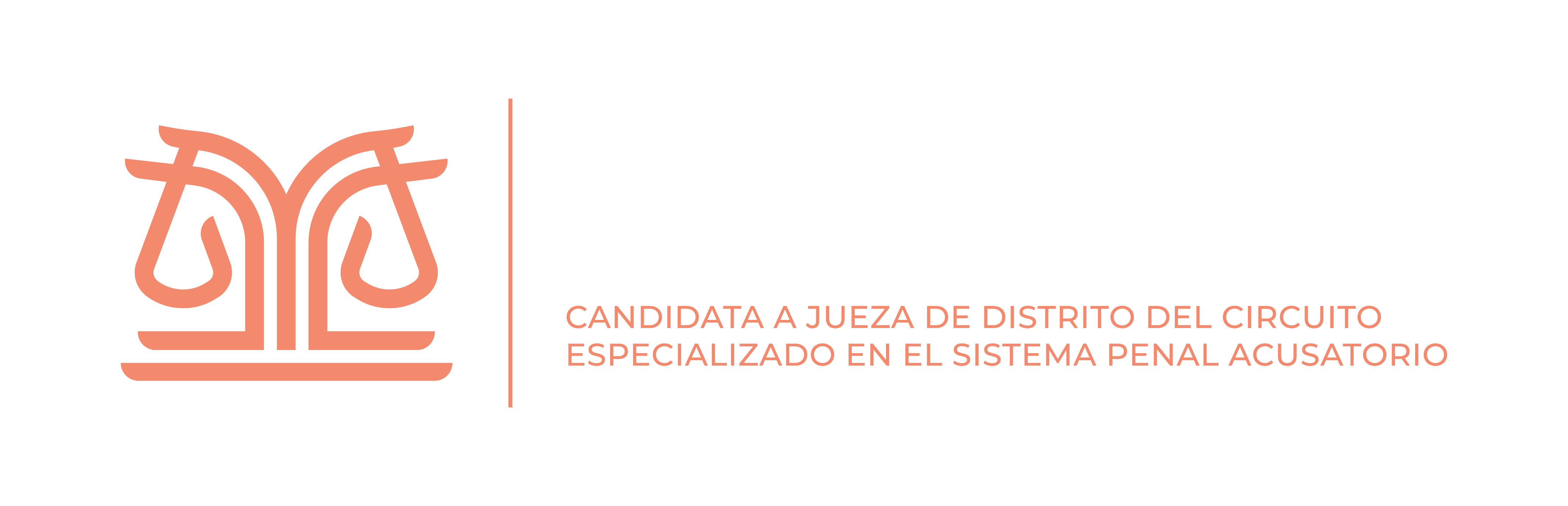La idea es entregar una visión panorámica de cómo se ha ido consolidando el proceso de cambio de paradigma e identificar algunas áreas problemáticas que se deben resolver en el futuro, para continuar fortaleciendo el sistema de justicia penal en México. Al mismo tiempo quiero ser enfática: las líneas que aquí se esbozan no son una propuesta ni de reforma ni de contrarreforma. Todo lo contrario. Son observaciones elaboradas desde la academia y la prudencia que amerita el momento histórico que México atraviesa en cuanto a la reforma a su poder judicial federal.
A 9 años de haberse puesto en marcha la reforma procesal penal en todo nuestro país, es posible observar cómo se ha producido un cambio muy profundo y sin precedentes en el sistema legal mexicano, lo que sin duda se vio fortalecido con la reforma constitucional que tuvo lugar previamente en materia de derechos humanos. Se trata de un vuelco profundo de nuestra cultura legal, de la manera de concebir el funcionamiento de la justicia penal, de la forma en que éste opera en la práctica e incluso de la manera en que nuestra judicatura se hace cargo de los problemas y establecer criterios diferenciados.
El poder de transformación que tiene la reforma en seguridad y justicia es insospechada, no obstante, lo anterior, aun no supera las expectativas que muchos de los más optimistas teníamos cuando en el año 2008 empezamos el proceso de su implementación.
Esto no quiere decir que el balance sea negativo, pero ciertamente existen desafíos muy importantes aún pendientes. El punto es que, más allá de los problemas y desafíos, se puede observar la existencia de un escenario completamente distinto sobre el cual trabaja la justicia penal en México, y los logros y resultados que puede producir este sistema bien aplicado y con una judicatura federal renovada, pueden aumentar de manera considerable en un lapso más breve.
La reforma supuso un complejo proceso de transformación legislativa y de instalación de nuevas
instituciones. Es decir, significó reformas muy sustanciales a los cuerpos normativos que regulan al sistema de justicia penal, como a la vez la transformación, de las distintas instituciones que lo integran. Fueron 8 años de implementación gradual, miles de horas y de personas las que trabajaron arduamente para que esta misión se volviera realidad, y esto apenas comienza, pues nos encontramos en la etapa de consolidación del sistema, máxime que he sido testigo y actora de cómo este sistema acusatorio ha permeado de forma positiva transformando la visión de la sociedad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de impartición de justicia, como ocurrió en el caso chileno.
En materia de reforma legislativa, podríamos decir que nos encontramos con un paquete de leyes sustanciales que han permitido el funcionamiento del sistema en su conjunto, no obstante, lo anterior, aún tenemos pendiente la tarea de lograr que todos esos cuerpos normativos sean aplicados efectivamente en la impartición y administración de justicia por todas las dependencias involucradas en el sistema penal.
Entre los obstáculos que es más palpable en el funcionamiento del sistema, es que este se ha congestionado, a pesar de la oralidad de las audiencias y el principio de concentración, el resultado es que en los centros de justicia penal existen serios problemas en la gestión y distribución de las causas penales, lo que puede obedecer a escasez del personal, pero también a la falla en los sistemas administrativos del sistema que no han mostrado la capacidad para manejar los flujos de causas penales. Está área de oportunidad impacta negativamente en la percepción de la ciudadanía, lo que implica el tener que mejorar el trabajo interinstitucional, comenzando por las fiscalías en la investigación de los delitos y la judicialización de las causas que ameriten dicha decisión por parte del fiscal, y ya una vez judicializadas las causas, como jueces tener el rigor y mantener la disciplina para el desarrollo de las audiencias de forma eficaz y evitar a toda costa el uso de malas prácticas por los abogados, por dilatar, entorpecer y deformar la esencia del sistema acusatorio, arraigada en sus principios rectores. En materia del paradigma de este nuevo sistema, recae sobre nosotros no solo el respeto irrestricto de los derechos humanos, sino la consolidación de la oralidad del sistema como metodología de trabajo judicial y, particularmente, del juicio oral como una garantía central de los imputados objetos de persecución penal.
A su vez, si bien ha habido avances en cuanto el uso racional de la prisión preventiva, también se advierte que en especial en los últimos años se ha incrementado considerablemente de nueva cuenta el uso de esta medida cautelar, así como el catálogo de delitos considerados de prisión preventiva oficiosa, modificaciones legales que representen un retroceso hacia al modelo anterior que se basaba en una perspectiva más punitiva y en muchos sentidos, contraria a la salvaguarda de los derechos humanos de víctimas e imputados. Está situación entra en colisión con una de las características más importantes del actual modelo, consistente en tener como eje la presunción de inocencia, es decir, que la persona es inocente hasta que el Ministerio Público, compruebe su culpabilidad. Por lo tanto, las personas acusadas pueden estar sujetas a proceso sin coartar su libertad, en congruencia con los derechos que ofrece la Constitución y las leyes en materia de derechos humanos, lo que pone de manifiesto la importancia de que al utilizar está medida cautelar sea de forma justificada preponderantemente. Sobra decir, que el abuso de esta figura como pena anticipada, provoca una sobrepoblación carcelaria que a su vez impide el cumplimiento de los fines del sistema en su conjunto. El abuso de la prisión preventiva, se corresponde con un sistema anacrónico, pero para lograr el cambio de verdad, tenemos que lograr una modificación cultural, no sólo en los operadores jurídicos sino también en la sociedad, hacerle ver a la sociedad cuáles son las ventajas de este sistema, porque este sistema al final nos beneficia a todos, ya que no se pueden fabricar culpables, podemos ser procesados en libertad hasta que se nos demuestre la culpabilidad, por eso debemos todos formar un frente común para un cambio de cultura.
También el funcionamiento del nuevo modelo de justicia tiene que ir acompañado de un adecuado programa de difusión, de tal forma que sea entendible para la ciudadanía, que evite mantener la percepción ciudadana de que el sistema de justicia vigente permite negociar la justicia en perjuicio de la víctima. El allegar está información, puede fungir como un activo fundamental de la democracia, pues además de posibilitar el cambio cultural en la manera como en cómo se entiende la justicia en México, puede contribuir a que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus instituciones, y en que estas cumplirán a cabalidad con los postulados de eficiencia, legalidad, respeto a los derechos humanos, atención a víctimas, y cumplimiento del debido proceso.
Otro punto fundamental, es que aun y con la modernización de las instituciones, hay evidencia de algunos problemas serios del sistema en la persecución penal y tratamiento de las víctimas de delitos, y en particular de delitos sexuales, por ello es imperativo aplicar la perspectiva de género desde el primer contacto de los justiciables con el sistema penal, La perspectiva de género trae incluido o inmerso en su centro el derecho humano a la igualdad, por ello, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a impartir justicia con una visión de acuerdo con las circunstancias del género y eliminar las barreras y obstáculos preconcebidos en la legislación respecto a las funciones de uno y otro género, que materialmente pueden cambiar la forma de percibir, valorar los hechos y circunstancias del caso, en una determinada controversia. La introducción de la perspectiva de género en el análisis jurídico pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para lograr el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la igualdad. La perspectiva de género tiene que aplicarse por cualquier juzgador o cualquier operador jurídico, y llevarlos a ver más allá, quizás en otras épocas esto era impensable, pero aplica a todas las materias. La perspectiva de género no significa soslayar presupuestos procesales. Esta herramienta nos permite tener en cuenta las circunstancias, y vale la pena puntualizar, que no únicamente se trata de que por el hecho de que la persona sea una mujer la parte actora o acusada, y tiene cierta pretensión, vamos a decir, en absolutamente todo tiene razón, porque entonces ya no estaríamos en está igualdad que persigue la perspectiva de género.
No obstante, es posible reconocer las ventajas que se obtuvieron con la reforma de justicia como poner en igualdad de condiciones a la parte acusadora y a la defensora. Sin embargo, continúan fuertes debates sobre el tema, apuntando al sistema acusatorio como un factor de aumento de inseguridad. Así, por ejemplo, se construye una narrativa muy crítica que establece que debido a ciertos aspectos procesales del sistema de justicia penal, como las salidas alternas, estaban produciendo impactos negativos en materia de seguridad ciudadana, particularmente en cuanto a que este sistema contempla figuras procesales demasiado “blandas” con la delincuencia, o que establece demasiadas garantías a favor de los delincuentes y desmedro de las víctimas, y ello tiene el efecto de aumentar la comisión de los delitos.
Finalmente, los antecedentes disponibles sugieren que la reforma en este período da cuenta de que los cuerpos policiacos de todos los niveles, deben de ser capacitados constantemente en materia de derechos humanos, el funcionamiento del sistema penal, para evitar apremios ilegítimos o hasta tortura realizada por agentes policiales en contra de los detenidos, o incluso de “posibles sospechosos”, lo que ayudaría a la protección del derecho a la integridad física de los imputados en relación con el sistema antiguo, y en particular, en tratándose de mujeres que sean detenidas y que por alguna razón fundada deban ser revisadas corporalmente, máxime en los casos que involucran su participación en los grupos de delincuencia organizada, dónde preponderantemente figuran desempeñando el rol de mulas, traficando drogas que van o se encuentran escondidas entre sus ropas.
Finalmente podemos destacar que otros aspectos problemáticos que se han puesto de manifiesto durante los años que lleva el sistema acusatorio, son los siguientes, entre otros:
Una creciente demanda e insatisfacción en materia de seguridad ciudadana, lo que debe tratarse con inmediatez continuando con el trabajo de capacitación de los cuerpos de seguridad pública, de las instituciones de procuración e impartición de justicia, los fiscales, los peritos, la policía de investigación, los asesores jurídicos de las víctimas, los defensores públicos, y los integrantes de la judicatura. Este trabajo de capacitación radica, entre otros aspectos, en que todos garanticen el debido proceso, no vulneren derechos humanos, tengan las habilidades para desempeñarse en el sistema acusatorio, y las herramientas para salvaguardar la evidencia que se desahogará posteriormente en la audiencia.
La necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación institucional en los tres órdenes de gobierno. La adecuada vinculación permitiría la transferencia de buenas prácticas, así como el logro de acuerdos sobre la operación, temas de capacitación, armonización normativa y mecanismos de monitoreo y evaluación del funcionamiento del sistema penal acusatorio. Lo anterior sin duda, daría como resultado que además de poder compartir buenas prácticas, se optimicen los recursos con los que cuenta el Estado en materia de seguridad y justicia.